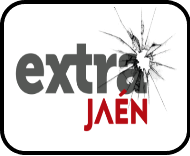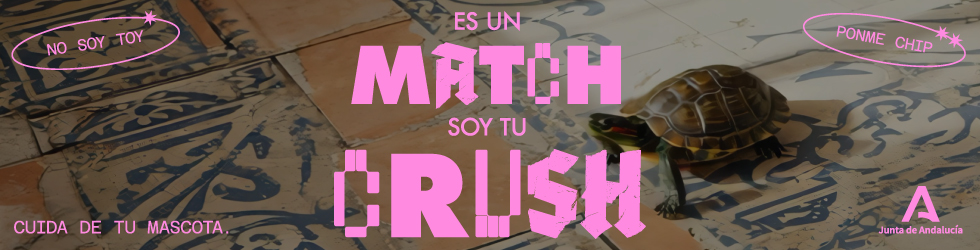Pensamos que somos animales de costumbres. Lo repetimos como un mantra cada vez que alguien nos recuerda que vamos siempre al mismo bar, que seguimos comprando el mismo pan o que cogemos el mismo camino al trabajo. Pero, lo que quizás no sabemos es que la expresión "animal de costumbres" no es un concepto científico sino de ficción, creada y popularizada por Charles Dickens para describir al ser humano como el único ser vivo que se basa en hábitos y rutinas, a menudo sin una reflexión consciente. Los humanos tendemos a repetir acciones aprendidas, por hábito, rutina o por reducir la necesidad de tomar decisiones constantes en nuestra vida.
Si uno observa con un poco de detenimiento la vida animal —la de verdad, no la de los memes— descubre que, efectivamente, eso de la “costumbre” es un mito humano. Los animales no viven de costumbres: viven de adaptaciones. Se mueven según el agua, migran si escasea la comida, cambian de madriguera si llega el frío. No se aferran a un hábito, sino a la realidad de su entorno. Se adaptan al medio desarrollando características y comportamientos que les permiten sobrevivir en su entorno, lo que es crucial para la evolución de su especie.
Nosotros, en cambio, nos inventamos costumbres para no reconocer que nos estamos adaptando. Si observamos con detenimiento muchas de nuestras modas o comportamientos, nos encontramos con que más que cambios conscientes y voluntarios, en base a una reflexión profunda, se trata de adaptaciones forzadas ante una realidad que ni nos gusta ni queremos reconocer como cierta.
Pensemos en “modas” recientes como las reivindicaciones de “darle la espalda al consumo”, “no viajar y disfrutar las vacaciones en el pueblo”, “comer en casa en lugar de salir”, “volver al barrio”, “reparar aquello que se estropea en lugar de comprar uno nuevo”, etc. No se trata de otra cosa que de envolverse en discursos de modernidad, ecologismo o autenticidad, cuando lo que hay debajo suele ser una pura cuestión de precariedad. Y esto es especialmente visible en la clase media española, sobre todo en su generación más joven: una clase media que quiere seguir sintiéndose clase media, pero que vive cada vez más como clase trabajadora.
De pronto, han vuelto los pueblos. Las casas de los abuelos, con su tele de tubo en el salón y sus persianas de aluminio, son presentadas como un refugio espiritual, como la alternativa consciente al turismo masificado. “Yo no necesito viajar a Tailandia, me basta con el río del pueblo”, se escucha en una sobremesa. Lo que no se dice tan alto es que un vuelo a Tailandia cuesta lo que medio sueldo, y que la hipoteca ya se lleva la otra mitad. No es tanto una epifanía ecologista como un cálculo de supervivencia.
Algo parecido ocurre con la vivienda. Se ha puesto de moda hablar de lo “auténtico” de los barrios donde crecieron nuestros padres: sus plazas, sus bares de toda la vida, la señora que aún riega las macetas en la ventana. Pero el redescubrimiento de esos barrios coincide sospechosamente con la imposibilidad de pagar un alquiler en el centro o en las nuevas urbanizaciones. La autenticidad, en muchos casos, es lo único que queda cuando ya no puedes aspirar a otra cosa.
Y podríamos seguir: comprar ropa de segunda mano ya no es un gesto de rebeldía contra el fast fashion, sino la manera de vestirse con un sueldo que se evapora a mitad de mes; cocinar pan casero no es tanto un acto de “slow life” como una manera de abaratar el carrito de la compra; viajar en patinete eléctrico no es siempre un gesto verde, sino una necesidad frente al precio del transporte y la gasolina.
No hay que engañarse: nuestras costumbres no son más que adaptaciones al medio hostil en que nos toca sobrevivir. Igual que un zorro se acerca al pueblo cuando escasean los conejos, nosotros buscamos virtud donde hay obligación.
El problema no es adaptarse. Adaptarse es lo natural. El problema es mentirnos a nosotros mismos con relatos que disfrazan la precariedad de elección libre. El problema es que esa clase media aspiracional prefiere convencerse de que el minimalismo es un estilo de vida escogido, cuando muchas veces es el único que puede pagar. Y mientras tanto, se evita la pregunta incómoda: ¿qué ha pasado con aquella promesa de que viviríamos mejor que nuestros padres?
Las clases trabajadoras, más acostumbradas al límite, rara vez se engañan: saben lo que se puede y lo que no se puede. La clase media, en cambio, es especialista en gestionar el desencanto con autoengaños elegantes: lo llaman “austeridad chic”, “vida auténtica”, “conciencia ecológica”. Pero detrás late lo que todos sabemos: no llegamos a fin de mes como nos habían prometido que llegaríamos.
Esta preferencia adaptativa es la gran diferencia entre la clase media y las clases trabajadoras. Y es el germen del descontento social que late especialmente en nuestra juventud. La comparación entre unos y otros es lo que genera insatisfacción, no tanto por las condiciones objetivas que poseemos sino por el lugar al que aspiramos en la sociedad.
La ironía es que, en ese proceso de inventar relatos para soportar la caída, esta clase media también está generando un terreno fértil para algo nuevo. Porque si quitamos la máscara, lo que encontramos es un aprendizaje que podría ser revolucionario: cuando aceptamos la realidad tal y como es, nos damos cuenta de que no necesitamos el relato, necesitamos justicia social.
Quizá lo importante no sea tanto aceptar que volvemos al pueblo en verano, sino preguntarnos por qué un sueldo no da para algo más. Quizá lo esencial no sea presumir de comprar en tiendas de segunda mano, sino exigir salarios que permitan elegir sin vergüenza. Quizá lo urgente no sea convencernos de que el barrio humilde es “auténtico”, sino reclamar que todos los barrios sean dignos.
Ahí es donde aparece la esperanza: en reconocer que nuestras costumbres no son caprichos, sino adaptaciones. Y que, como animales que somos, podemos adaptarnos de muchas formas, pero también podemos cambiar el entorno. Los animales no eligen; nosotros, sí.
Aceptemos que no vivimos en la sociedad que nos prometieron, y que no tenemos por qué conformarnos con justificarlo. La modernidad no está en romantizar la renuncia, sino en convertir la adaptación en organización y en reivindicación. No se trata de disfrazar la precariedad de estilo de vida, sino de transformarla en conciencia compartida.
Quizá algún día podamos decir, con plena libertad, que elegimos viajar poco porque queremos cuidar el planeta, que cocinamos pan porque nos gusta, que vivimos en barrios populares porque son espacios de comunidad. Pero para que eso sea cierto, antes necesitamos que esas costumbres no estén dictadas por la necesidad, sino por la posibilidad.
Hasta entonces, conviene mirarnos al espejo sin demasiados disfraces. Somos animales de costumbres, sí, pero más aún de adaptaciones. Y si adaptarnos significa callar y tragar, seguiremos girando en círculos. Si adaptarnos significa aceptar la realidad para transformarla, entonces estaremos, por fin, comportándonos como seres humanos conscientes de su tiempo.
Y eso sólo se logrará juntos: organizándonos, reivindicando y exigiendo que las promesas incumplidas se conviertan en derechos. Porque la adaptación individual sirve para sobrevivir, pero la organización colectiva es lo único que puede garantizarnos vivir con dignidad.