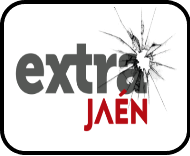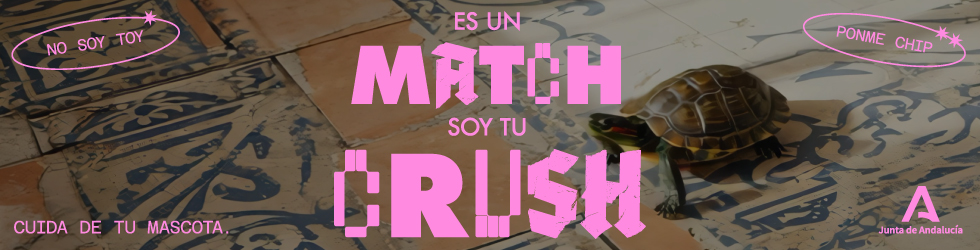En esta época en la que el éxito se alcanza con mentiras y se contamina el espacio público con falsedades, en la que la adulteración de la verdad no conlleva consecuencias negativas, sino más bien lo contrario, y en la que incluso se han creado palabras nuevas (“posverdad”, “fake news”) para definir la propaganda y la manipulación, hay que hacer una reivindicación de la semántica. La semántica es muy importante: a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y, para empezar, habría que tener claro que lo contrario de la verdad no es la posverdad, es la mentira, y eso es lo que abunda en nuestra época.
Así, y tras un fatídico verano de enormes incendios forestales, nos hemos acostumbrado a debates estériles, además de malintencionados e hipócritas, sobre competencias autonómicas o centrales, sobre la utilización de los medios antiincendios y sobre el cambio climático. Todos ellos son elementos que forman parte del problema pero nadie ha reparado en otras dos cuestiones centrales, quizás porque aunque determinan el escenario, nadie tiene interés en actuar sobre ellas, por razones evidentes. Por un lado, la despoblación y sus efectos en estas zonas rurales, en los que el estado del monte, la falta de medios y la desaparición de costumbres son producto de la pérdida de población. Por otro, la limitada capacidad de respuesta de un Estado que ha ido desmembrándose, repartiendo parcelas de poder (estatales, autonómicas, provinciales y locales) para contentar a todos los partidos, unos y otros, en sus particulares “juegos de tronos” de reparto de puestos y dinero.
De la misma forma, y ante el genocidio (la semántica es importante) israelí, asistimos perplejos a cómo, desde la comunidad internacional hasta la sociedad civil más cercana, se afanan en una campaña de crítica, denuncia y actos de propaganda: manifestaciones, manifiestos, interrupción de actos culturales y deportivos, etc. Pero la cruda realidad es que los actos simbólicos, por muy bienintencionados y mayoritarios que sean, no sirven para detener el genocidio en Gaza. Lo que hace falta es una intervención militar internacional por tierra, mar y aire que ponga fin al comportamiento genocida del Estado de Israel en aplicación de la Carta de Naciones Unidas. Lo demás es pura hipocresía: se sigue vendiendo armas, negociando contratos y manteniendo relaciones con Israel, se permite su presencia en cualquier espacio internacional del ámbito que sea y, en definitiva, se le permite continuar su plan para aniquilar cualquier rastro de Palestina y los palestinos. Y esto es compartido desde Trump hasta el Gobierno español y los partidos que lo forman, por más que sea “el Gobierno más progresista de la Historia”. ¿Se hubiera permitido esta barbarie si en lugar de Israel fuera Irak, Rusia, Yugoslavia o cualquier otro? No. Llamemos a las cosas por su nombre.
Otro ejemplo, del que quería hablar hoy, es ese mantra que se repite allá donde uno vaya: “España necesita inmigrantes para sostener la economía y pagar las pensiones”. Y otro más incesante: “se necesitan trabajadores porque los españoles ya no quieren trabajar”. Lo dicen ministros, empresarios y tertulianos con gesto solemne, como si fuera una verdad incuestionable. Pero la realidad es menos épica: España no necesita inmigrantes en abstracto, lo que necesita es mano de obra barata, y quienes más la necesitan son nuestros empresarios.
Porque no es cierto que los españoles no quieran trabajar en el campo o en la hostelería. Lo que ocurre es que nadie quiere hacerlo por sueldos de miseria, jornadas interminables y contratos en negro. Y no debería sorprendernos. Quien nace aquí, con un mínimo de derechos conquistados, se resiste a la explotación. Quien llega de fuera, con urgencia por enviar dinero a su familia o por conseguir un permiso de residencia, acepta lo que sea. Eso crea un “ejército de reserva” de trabajadores precarios que empuja hacia abajo las condiciones de todos.
El resultado es un mercado laboral devaluado. Sectores enteros —campo, hostelería, cuidados— sobreviven gracias a esa vulnerabilidad. Y lo más curioso es que, a pesar de la propaganda, esto tampoco soluciona el problema de las pensiones: muchos de esos trabajos son en negro o cotizan por lo mínimo. Es decir, se produce riqueza, sí, pero concentrada en pocos bolsillos y sin mejorar la caja común.
Este verano hemos asistido a algunas señales de pinchazo en la burbuja turística, a pesar de que España haya batido récords en llegadas de turistas extranjeros en 2025. Se ha estancado el turismo nacional, con una disminución del número de viajes y un descenso del gasto por parte de los turistas españoles. En Baleares, por ejemplo, se ha dado la paradoja de tener más viajeros que nunca y menos pernoctaciones que el año pasado, lo que se traduce en un menor gasto turístico. Por decirlo de otra forma, ha habido mucho turista paseando, pero menos comprando, consumiendo en las terrazas o contratando una excursión. Y lo mismo ha ocurrido en la Costa Brava o en la Costa del Sol, en los que se ha repetido el escenario de hoteles más caros y turistas con menor poder adquisitivo, que o salen menos o cuando salen, gastan menos.
España ha batido récord de visitantes, pero el consumo ha caído en muchos destinos. Hoteles llenos, bares vacíos. Turistas que venían, pero gastaban menos por la inflación. Y trabajadores locales que tampoco podían mantener la economía porque sus salarios no dan para pagar una cerveza a precio turístico.
El calor extremo terminó de desnudar la fragilidad del modelo: playas vacías a media tarde, camareros trabajando a 40 grados, turistas que empiezan a buscar otros destinos menos asfixiantes. La conclusión es clara: un país que vive del turismo low cost y de exprimir a los trabajadores está condenado a chocar con sus propios límites.
La inmigración barata mantiene este motor gripado. Mientras haya personas dispuestas a aceptar la explotación, no hay incentivos para subir salarios ni mejorar condiciones. Y cuando esos inmigrantes se estabilizan y dejan de aceptar cualquier cosa, se busca a otros más vulnerables todavía. El sistema sobrevive, pero a costa de cronificar la precariedad y debilitar la base de las pensiones.
Así no se construye un futuro. Ningún país puede sostenerse a base de camareros agotados, jornaleros sin papeles y cotizaciones mínimas. No es un modelo productivo, es un parche perpetuo.
Volvamos a la semántica. Hay que llamar a las cosas por su nombre. El problema no son los inmigrantes ni los trabajadores españoles. El problema es el modelo. España necesita salarios dignos, derechos laborales garantizados y sectores que generen valor añadido. Invertir en tecnología, en energías renovables, en industria, en cuidados profesionalizados. Apostar por algo más que sol, playa y hostelería precaria.
Y, sobre todo, necesita dejar de culpar a los trabajadores de “no querer esforzarse”, cuando lo que hacen en realidad es defenderse de la explotación.
No se trata de rechazar la inmigración ni de soñar con un país sin turistas. Se trata de dejar de engañarnos. Si seguimos construyendo la economía sobre precariedad, el futuro será más desigual y pobre. Pero si decidimos dar un giro, España puede reinventarse.
Tenemos talento, recursos y capacidad. Falta voluntad política y una ciudadanía que no se resigne. Y ahí está la esperanza: los modelos productivos no son inevitables, se cambian. El país que hoy vive de sol barato y salarios de miseria puede mañana vivir de conocimiento, innovación y derechos.
La pregunta no es si podemos. La pregunta es si queremos.