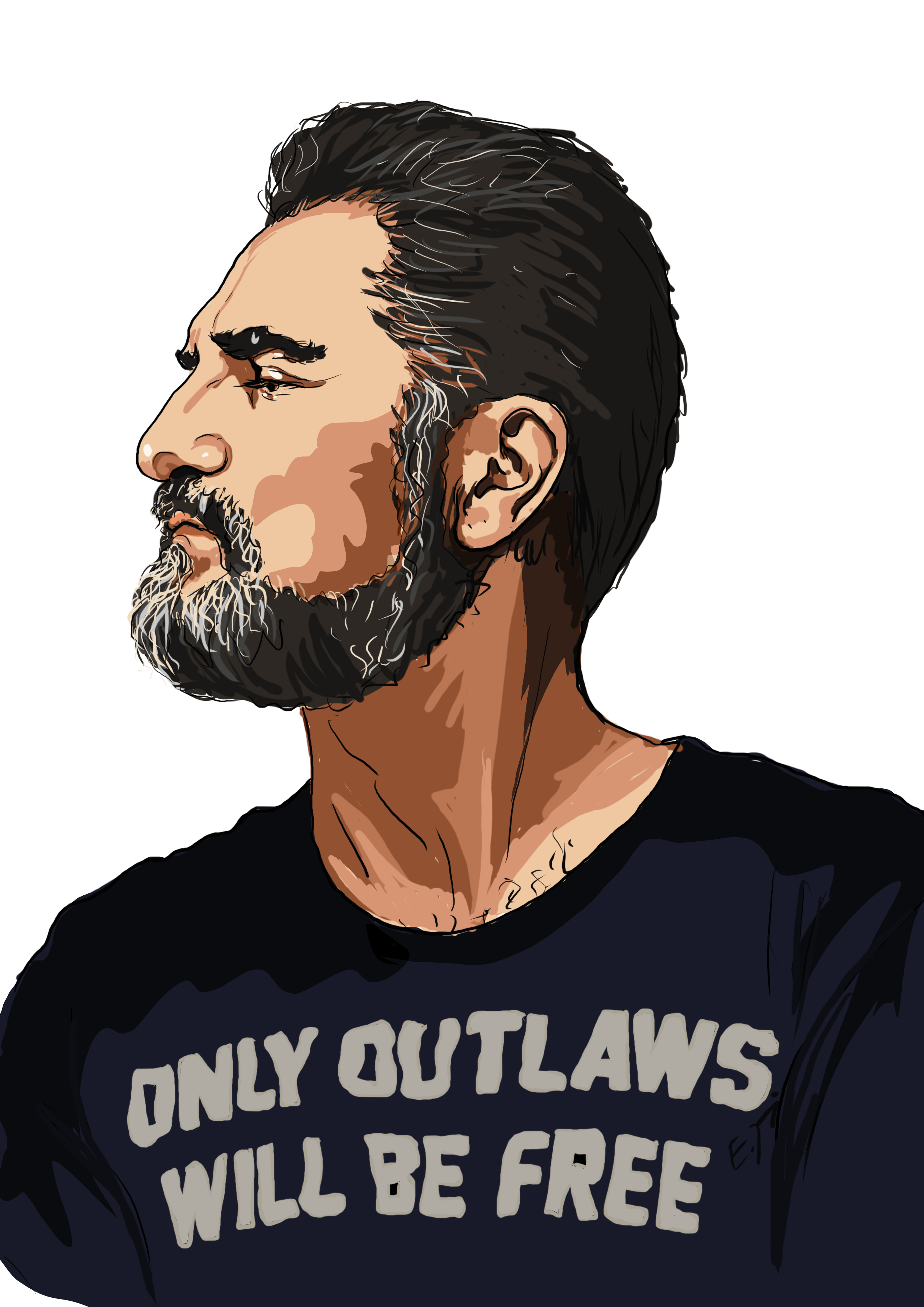Abierto por derribo
Hoy parecen campar sin control todos los fantasmas de la Historia, resucitados por el egoísmo económico del liberalismo
Se oye al fondo la voz imperativa de los alemanes. “Es la Gestapo; dice que esperan entrar en París mañana. Instruyen cómo actuar cuando las tropas entren.” Ilsa se vuelve hacia Rick y, presa de la desesperación, expresa la queja sin consuelo: “El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos”.
El mundo se ha derrumbado muchas veces; con estrépito algunas, lentamente otras, tal vez las más. Y siempre, en medio de los derrumbamientos, ha seguido habiendo amantes como Ilsa y Rick, que valen como metáfora de todo lo hermoso de la vida, todas esas cosas que se empeñan en existir pese a las tragedias de la historia. Porque también sobre los escombros, florecen las amapolas de la primavera.
Vivimos ahora un tiempo en el que la incertidumbre que se generó en 1989 se va transformando en certidumbre de un acabamiento, de un nuevo derrumbe. De un derrumbe del que todavía no sabemos si será estrepitoso, como el del hundimiento del Imperio Romano, o lento "con una lentitud que no está exenta de dolores" como el que dio pasó al Renacimiento. Ya en la década de los 90, hubo profetas como Alain Minc que advirtieron de que nos estábamos adentrando en una nueva Edad Media “por el hundimiento de la razón como principio motor”, “por el retorno de las crisis, las sacudidas y los espasmos, como decorado de nuestra cotidianeidad”. Pero los años dorados del despilfarro neoliberal ocultaron el deshacimiento del mundo tal y como lo conocíamos. Por eso, ahora nos resulta más dramático el rostro con el que la Historia se nos muestra viva y agitada: tantas guerras feroces, tantos genocidios silenciados "de los rohingyas, de los cristianos de Oriente, de los yazadíes", tantos miles de refugiados, tantos millones de seres empobrecidos que se juegan la vida en los mares, tantos trabajadores con sus vidas en precario, tantos jóvenes con el futuro negado, tantas mujeres sometidas a servidumbre.
Al recoger el Premio Nobel en 1957, cuando el mundo no se había recuperado aún de aquel terrible hundimiento que fue la Segunda Guerra Mundial, Albert Camus dejó claro que la tarea de su generación consistía en impedir que el mundo se deshiciera. Mal que bien, aquella generación de nuestros abuelos, y luego la generación de nuestros padres, fueron capaces de resistir el envite terrible que ofrecían unos “poderes mediocres que pueden destruirlo todo, pero ya no saben convencer” y una inteligencia que “se ha rebajado hasta convertirse en criada del odio y la opresión”. Y fueron capaces, aquellas generaciones, de “restaurar (…) un poco de lo que hace digno el vivir y el morir”. No será este el caso de mi generación.
Hoy parecen campar sin control todos los fantasmas de la Historia, resucitados por el egoísmo económico del liberalismo, por el fanatismo identitario de la izquierda y por el esencialismo nacionalista de los populismos de derecha. Todo lo que parecía sólido, se ha vuelto inconsistente, gaseoso. Y desde los laboratorios de las universidades norteamericanas, donde el influjo de aquella revolución de niños pijos que fue el Mayo del 68 arrebató a los hijos de las élites económicas, el lenguaje políticamente correcto ha podrido todo el debate intelectual, ha socavado las bases morales y políticas de la Ilustración y ha impuesto un Régimen de la Sospecha. Ya lo aventuró Philip Roth cuando calificó como “mancha” aquella aspiración de pureza basada en el lenguaje redimido y en la identidad inmaculada. Y desde entonces, la nueva Inquisición no ha hecho más que crecer y multiplicarse, hasta el punto de convencernos de que es mejor callar y no correr el riesgo de ser acusado. Todo el que habla porque sigue convencido de que tiene algo que decir, es considerado sospechoso. Sospechoso de facha, sospechoso de bolivariano, sospechoso de homófobo, sospechoso de machista, sospechoso de feminazi… Mejor cancelar el pensamiento, nos dicen los torquemadas de las nuevas religiones fanatizadas, que asumir el inmenso coste personal que implica sentir lo que se dice y decir lo que siente.
Pero el mundo se derrumba. Y, milagrosamente, en todos los lugares del planeta, y pese a la plastificación y la artificiosidad de las nuevas relaciones post-humanas, siguen floreciendo las amapolas del amor. Y las de la inteligencia. Y las de la libertad. Y por eso, pese a la amenazada de los que siempre sospechan porque viven de acusar, tenemos que recuperar la palabra: con Gluksmann, tenemos que sentirnos condenados a meditar al borde del abismo. ¿Puede callarnos el estrépito del derrumbamiento cuando siguen siendo posibles el amor y la belleza?
Abrimos página, sí, porque asistimos al derribo del mundo, porque en todas las plazas hay mil gestapos que nos dicen que mañana entrarán en París, hay mil policías de la moral y mil carceleros de la libertad que nos dicen cómo tenemos que actuar cuando las Tropas de la Sospecha lleguen hasta nosotros. Callar nos hace cómplices del futuro que le estamos negando a nuestros hijos. Merece la pena abrir por derribo si al menos convencemos a un lector de que “hay que decir la verdad, insistir en ella y rechazar todo lo que intente ponerla patas arriba”, porque “siempre se pueden conservar los ideales y su núcleo esencial”, porque es posible hacer frente a la mentira y porque sigue habiendo valores por los que merece la pena luchar. Lo dijo Václav Havel cuando en su país los tanques soviéticos derribaron la esperanza de la Primavera de Praga. Él, entonces, también siguió abierto por derribo, seguramente porque es en los derribos cuando más necesario se hace mantener abiertas las oficinas de la palabra, de la inteligencia y de la libertad de conciencia.