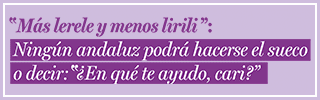Durante una conversación con amigos hace unos días, me di cuenta de que algo se ha roto en nuestro debate público político. La pregunta que más se repite, incluso entre quienes se consideran progresistas, es siempre la misma: ¿cómo es posible que suba Vox? Y, sin embargo, casi nadie se pregunta lo verdaderamente importante: ¿por qué bajan los demás? ¿Por qué baja el PSOE? ¿Por qué no sube el PP? ¿Por qué no existe hoy una opción de izquierdas sólida, con vocación de mayoría, que parezca dispuesta a gobernar algo más que su pequeño espacio simbólico?
Esa es la cuestión que atraviesa la política española actual: la izquierda ya no le habla a ninguna mayoría social. Habla para sí misma, o, mejor dicho, para el nicho dentro del nicho. Se dirige a un electorado mínimo, autorreferencial, que sirve para garantizar unos cuantos escaños, unos minutos de altavoz y la supervivencia parlamentaria de un proyecto que ya no pretende transformar nada. El objetivo no parece ser cambiar el país, sino conservar un relato. Escandalizar un poco, incomodar algo, mantener viva la pequeña llama del voto fiel.
Nada más.
Mientras tanto, la vida sigue fuera de ese marco. La gente —esa categoría imprecisa que antes la izquierda decía representar— se enfrenta a problemas que ya no encuentran traducción política: el precio del alquiler, la inseguridad laboral, el coste de la cesta de la compra, el acceso a los servicios públicos o la sensación de que, hagan lo que hagan, la vida se encarece y el futuro se estrecha. Y la izquierda institucional responde con gestos, con moralinas o con retórica de minorías. No con política.
El gobierno actual ya está instalado en una especie de inercia defensiva. Parecía difícil gobernar sin presupuestos en 2025; será casi imposible hacerlo en 2026. No por falta de crecimiento —España sigue entre las economías más dinámicas de la OCDE—, sino por la incapacidad para redistribuir ese crecimiento: salarios que no acompañan, vivienda prohibitiva, gasto social insuficiente. La desigualdad crece y el malestar se acumula.
Y el horizonte que se aproxima no ayuda. A partir de 2027, el nuevo marco fiscal europeo obligará a un retorno a la austeridad neoliberal: reducción del déficit, control del gasto, disciplina presupuestaria. La receta de siempre, pero en un contexto mucho más frágil. Se combinará con una economía de guerra —literalmente— en la que la UE intenta mantener competitividad frente a Estados Unidos y China a base de sacrificios sociales y productividad forzada. Un cóctel perfecto para una nueva ola de estanflación y frustración política.
Si no hay presupuestos, no habrá política económica autónoma. Y sin política económica, no hay proyecto de país. Bruselas gestionará lo que el gobierno no pueda aprobar, y el desgaste será inevitable. La izquierda, en ese escenario, pasará a ser percibida no como una alternativa, sino como una administradora impotente de lo inevitable. Un poder sin poder; ¿recuerdan el final de Zapatero?
El mayor éxito de las derechas, y especialmente de la extrema derecha, ha sido presentarse como la opción del cambio. No del progreso, pero sí del cambio. Vox no gana porque convenza racionalmente, sino porque parece ofrecer una salida al bloqueo, aunque no sea una salida real. Señala culpables —inmigrantes, feministas, políticos, “globalistas”— y promete recuperar control. Es un mensaje sencillo, emocional y, sobre todo, de ruptura.
Frente a eso, la izquierda aparece como la defensora del statu quo. Como si su papel fuera proteger las conquistas del pasado, sin ofrecer ninguna para el futuro. Reformas menores, promesas técnicas, políticas paliativas… No hay relato transformador, ni horizonte de país, ni siquiera una estética de cambio. La izquierda se ha convertido en lo que durante décadas criticó: un garante del orden existente.
Y cuando el descontento crece, ese papel es letal. Porque la gente no busca ideología: busca sentido, esperanza y protección. Si la izquierda no lo ofrece, alguien más lo hará. Y lo está haciendo.
Las movilizaciones por el malestar social están en las calles, pero sin que se traduzcan en una respuesta política, ya que la que hay procede del bloque conservador. Y, además, esto refuerza el relato instalado de que hay un giro inevitable hacia la derecha de todo el mundo: de los indecisos, de los jóvenes, etc. Es un relato interesado, como todos, que oculta que, en situaciones de problemas sociales y polarizaciones, el crecimiento se produce em ambos extremos, quedando relegadas las opciones más centradas. Crece la extrema derecha y, también, la extrema izquierda, aunque no se diga; otra cuestión diferente es que una tenga un referente político que la encauza y la convierte en voto, o intención de voto, y otra se ve arrinconada en la frustración y en la abstención, ante la ausencia de una alternativa creíble.
La izquierda a la izquierda del PSOE parece haber interiorizado su pequeñez como virtud. En lugar de disputar la hegemonía, la celebra. Se refugia en su minoría con la satisfacción del que se sabe moralmente superior. Pero la coherencia sin poder cambia muy poco, salvo la sensación de derrota.
Se habla para los convencidos, se construye identidad a base de gestos simbólicos y se convierte cada batalla cultural en un espectáculo. El votante medio observa, asiente o bosteza, y se va.
Esa lógica del nicho explica la fragmentación actual: cada sigla quiere su cuota de atención, su pequeña trinchera mediática, su manera de “diferenciarse” de los demás. Pero ninguna de ellas construye una estrategia de país. No hay visión compartida ni discurso de mayoría. Solo táctica. Y la táctica, cuando se vuelve permanente, es sinónimo de decadencia.
El riesgo de los próximos dos años es claro: una izquierda desmovilizada, sin presupuestos, sin proyecto, y sin relato. El poder quedará atrapado entre los límites fiscales de Bruselas y los ataques políticos del bloque reaccionario. Y en ese contexto, cada concesión al centro será leída como debilidad; cada gesto a la izquierda, como excentricidad.
La sociedad se moverá, como siempre, antes que la política. Habrá movilizaciones sociales, luchas laborales, respuestas desde abajo. Pero no habrá una expresión política que las canalice. Y sin esa traducción, el malestar puede acabar alimentando precisamente lo contrario: el voto de castigo, el abstencionismo o la resignación.
No todo está perdido, pero la salida no será cómoda. La izquierda solo podrá reconstruirse si deja de hablar de sí misma y vuelve a hablar del país. Si abandona el moralismo y recupera la materialidad: trabajo, vivienda, energía, servicios públicos, redistribución, soberanía democrática.
Eso exige dos cosas: unidad estratégica y audacia política. No un pacto electoral de conveniencia, sino un acuerdo de fondo para reconstruir una mayoría social en torno a un proyecto social y transformador, con un horizonte y una esperanza. Una izquierda que defienda lo conquistado, sí, pero que se atreva a imaginar lo que aún no existe. Que deje de reaccionar a las derechas y vuelva a proponer su propio cambio.
De lo contrario, 2027 no será un año electoral: será el cierre de un ciclo. El último gobierno de izquierdas, o similar, en mucho tiempo. Y el recordatorio de que cuando el cambio lo propone la derecha, es que la izquierda ha dejado de hacerlo.