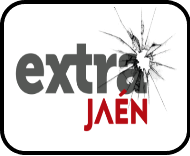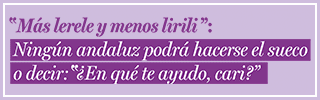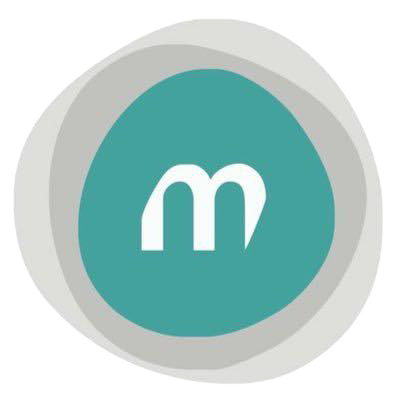Ahora que ya en Jaén se está comenzando la recolección de las aceitunas apenas enveradas para producir los mostos de cosecha temprana, es conveniente recordar que el AOVE es, básicamente, un zumo natural de fruta fresca.
Esta afirmación es un mantra y un axioma que nosotros mismos, como productores, resaltamos para subrayar precisamente el valor más importante que posee el aceite de oliva virgen extra frente al resto de las grasas vegetales. Pero ¿es el aceite de oliva virgen extra sencilla y llanamente eso?.¿Puede un mosto que se extrae por procedimientos mecánicos de la aceituna, con una fuerza y una expresividad organoléptica tan acentuada, ser considerado “simplemente” un jugo de fruta?
El poner el acento en la procedencia 100% natural de los AOVEs es una forma de segregarnos por completo de procesos industriales, absolutamente ajenos a nosotros, que son utilizados para la obtención de otras grasas vegetales, como el uso de hexanos, hornos de calor al vacío, éter etílico, desodorización, hidrogenación, etc. Es obvio que, desde el punto de vista de la salud, los beneficios para el organismo y el bienestar físico, el definir la grasa, rica en ácidos monoinsaturados y en antioxidantes, que se obtiene directamente de los frutos del olivo como un zumo natural de fruta fresca es un acertado símil. No obstante, esta descripción se queda muy corta cuando la analizamos bajo la óptica de la gastronomía y de los usos y aplicaciones que poseen los AOVEs en la cocina.
Si comparamos el zumo de la aceituna con otros procedentes de distintas frutas como la naranja, el limón, la manzana o incluso el de uva, veremos que existen diferencias notables entre ellos. Y se trata fundamentalmente, no de los métodos extractivos, sino del hecho diferencial de que la base del AOVE es grasa y la del resto de los zumos citados, acuosa. La grasa es un verdadero reservorio de compuestos aromáticos y sabores, constituyendo en si misma un descriptor sensorial primario como es la mantecosidad o la untuosidad.
En el caso de los zumos de frutas que han sido obtenidos, por lo general, mediante acciones de exprimir o desjugar las mismas sin haber sufrido ningún tipo de acción de las levaduras, sus usos están muy limitados si hablamos desde una rigurosa perspectiva culinaria, a pesar de la acusada personalidad que posee la amplia familia de los cítricos. Suelen utilizarse como bebidas destinadas al aperitivo, solas o mezcladas con licores u otros destilados y, ciertamente, como postres. Sirven como base para preparar ensaladas de frutas, como condimento de algunos alimentos, pocos, o ingrediente de ciertas salsas y fondos. Existen algunos exiguos casos de recetas fuera del mundo de los “dulces” que hacen uso de ellos como sujetos de cierta relevancia: ensalada de bacalao con naranja, pato a la naranja, escalopines al limón, trucha al horno con manzana y mostaza, cinta de lomo con zumo de uva…ejemplos muy escasos de cualquier manera.
Como se puede apreciar, los zumos de frutas en general tienen reservado un discreto lugar dentro del Parnaso de los productos gastronómicos. Para realmente ampliarles las posibilidades de consumo y uso, dignificarlos y elevarlos de rango coquinario es necesario fermentarlos. Este es el caso del zumo de la manzana que mediante la acción fermentativa de las levaduras se convierte en sidra y desde luego del mosto de las uvas que da como resultado el vino en sus múltiples variantes, bebida por excelencia para armonizar y acompañar a tantos platos.
Si nos centramos en el AOVE como zumo de fruta “stricto sensu” vemos que sus posibilidades culinarias son muchísimo más vastas que el resto de los jugos de frutas analizados. De hecho, no existe parangón entre ellos. No solamente estamos hablando de técnicas culinarias, como la posibilidad de crear emulsiones, escabeches (feliz camaradería entre los vinagres y los aceites de oliva), confitar alimentos, etc, sino también bajo la óptica del amplísimo mundo de las frituras en donde la grasa/mosto que es el aceite de oliva virgen extra, (sobre todo aquel de buena calidad con alta presencia de ácido oleico, como el que posee la variedad picual, y baja acidez) tiene una gran estabilidad térmica y evita que el alimento absorba la grasa en donde se inmersiona, gracias a que sella su superficie exterior con una costra crujiente. ¿Alguien puede concebir una fritura de boquerones, croquetas, empanadillas, pimientos, patatas, huevos, o un sencillo trozo de pan al que sublimamos otorgándole la altura gustativa del picatoste, hechos en un zumo de fruta fresca que no sea el aceite de oliva virgen extra? ¿Es imaginable una salsa de tomate frito que sea digna de tal nombre en la que no se use el singular y único zumo virgen extra de la aceituna? No hablamos de los churros porque solamente el análisis de esta pieza básica, pero deliciosa, de la repostería española nos colmaría infinidad de golosos folios…
La falsaria competencia a las frituras en AOVE que pueda intentar hacerle la moderna “freidora de aire” (camuflada bajo un anglicismo vergonzante) es fácilmente desmontable negando la mayor: es imposible freír con aire. Según el diccionario de la RAE, el acto de freír es “hacer que un alimento crudo llegue a estar en disposición de poderse comer teniéndolo el tiempo necesario en aceite o grasa hirviendo”. Este artilugio de cocina es en realidad un horno que usa aire caliente para aplicar un tratamiento térmico a los alimentos. Nada comparable al acto de freír con un AOVE en donde la crujiente y crepitante textura que define el mordiente del alimento frito y el profundo, intenso e inimitable sabor que se entrevera armónicamente con el paladar original del producto lo elevan a la categoría de auténtica gollería.
Y aún no hemos hablado de un importante aspecto culinario, como es la enorme capacidad que tiene el AOVE para expresarse y realzar sabores y sensaciones cuando es calentado y sus compuestos volátiles se desatan. No solamente es el actor principal en ciertos métodos de cocción como en el caso de la fritura (ya lo hemos visto) sino que también posee un rol importante en las técnicas del salteado, los sofritos o las simples recetas de pescados, carnes o verduras a la plancha que, con un fino hilo de AOVE, engrandecen su sabor y ganan en fragancia. El AOVE se halla presente también prácticamente en el resto de los métodos de cocción como por ejemplo en los alimentos al wok, ese utensilio de cocina de origen oriental cóncavo y de paredes altas en donde tan buen acomodo ha encontrado el aceite de oliva, los guisos, cocina al vacío y al vapor, asados, estofados, productos hechos a la brasa, etc.
Pero, en donde más destaca la capacidad de manifestarse y exhibirse que posee el aceite de oliva virgen extra es simplemente añadiéndolo en crudo a cualquier plato. En este sentido las posibilidades son infinitas siempre que alcancemos a determinar qué perfil sensorial, basado en las distintas varietales de aceituna, es el más ajustado al alimento que queremos ensalzar y potenciar: carnes, pescados, hortalizas, legumbres, quesos, mariscos, frutas, repostería (incluyendo las poliédricas armonizaciones con chocolates y los bizcochos, en donde se sustituye la mantequilla por un más saludable zumo de aceitunas), cocteles (ensayen añadiéndole a un gin-tonic o a un bloody Mary un chorro generoso de AOVE), etc. Sería, por ejemplo, imposible de concebir la cocina andaluza sin nuestra extensa gama de sopas frías que tienen como epicentro un buen AOVE: gazpachos, porras, salmorejos, mazamorras, ajo blancos…
No me gustaría finalizar este breve artículo sin hablar de la salsa fría, por antonomasia, verdadera reina de los acompañamientos coquinarios. Me refiero a la mahonesa. Cuando hablamos de esta sublime composición, se genera habitualmente la controversia de si usar o no aceite de oliva cuando la elaboramos. Ciertas personas encuentran que la presencia en ella de un AOVE, aunque sea emulsionado, la hace demasiado “fuerte”. Para evitar esa sensación algo invasiva hay que utilizar zumos de aceituna con un mayor índice de madurez y procedentes de varietales con perfiles organolépticos más suaves como son, por citar a algunas, los de la arbequina, la verdial, el empeltre o la royal. El condimento nacido en Mahón declinado en numerosas variantes como los aliolis, las tártaras, los gribiches o la propia salsa Chantilly, es radicalmente ennoblecida al usar un tipo de AOVE como el que hemos descrito. Además, el mero hecho de apomazar el aceite de oliva hace que sus volátiles se desplieguen con una especial intensidad y fuerza. Hagan por favor la prueba de “mediterraneizar” ciertas salsas foráneas europeas como son la bearnesa o la holandesa sustituyendo la mantequilla por el zumo de aceitunas y sorpréndanse con los resultados.
Gran razón tiene el refranero popular español cuando afirma tajante: “la mejor cocinera es la aceitera” y D. Ramón Gómez de la Serna apostilla en una de sus famosas greguerías: “El buen aceite es oro en grasa”.
Aprovechemos pues que tenemos la enorme fortuna de vivir en la tierra en donde el buen AOVE es mandamiento, devota costumbre y una tradición secular, para usarlo y disfrutarlo sin tasa.