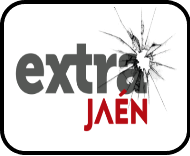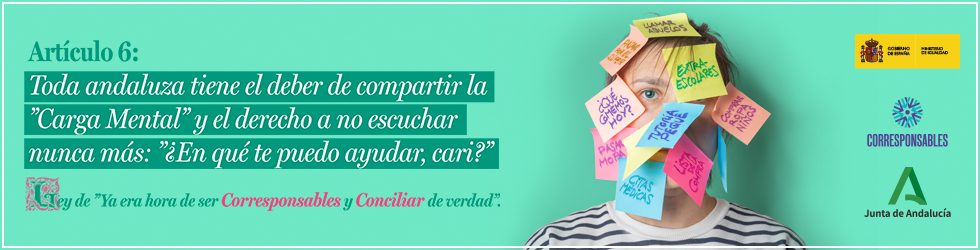Hace unos días escuchaba una noticia sobre el “disparatado” aumento del precio de las plazas de garaje en España, donde “la locura de las inversiones en el mercado residencial se ha trasladado a los garajes. Así, estos nuevos “activos inmobiliarios” han aumentado su valor un 10,2% en 2024, aunque en algunos puntos del país el incremento se acerca al 40%, lo que podría desencadenar una burbuja de precios”, ya que la subida se sitúa incluso por encima de la experimentada por la propia vivienda. Pues nada, otro ejemplo de que seguimos bajo el influjo del “efecto riqueza”, pensé. Porque, seamos sinceros, ¿no tienen ustedes la sensación de que estas noticias nos afectan negativa y positivamente a la vez? ¿No es cierto que nos escandalizamos, pero desearíamos formar parte de ese escenario?
El "efecto riqueza" no es otra cosa que el aumento exacerbado del valor de activos como la vivienda, que provoca que los propietarios se sientan “más ricos” y, por lo tanto, gasten más, lo que impulsa la economía. Este es el germen de aquellas políticas que impulsan la especulación inmobiliaria y el crecimiento económico a través de la construcción, el consumo y el crédito. Sin embargo, el aumento de la especulación inmobiliaria puede llevar a la creación de burbujas, cuando el precio y el valor están alejados debido al exceso de crédito disponible, lo que puede ser perjudicial para la economía a largo plazo. Lo recordamos todos, ¿verdad? Pues en esas seguimos, a pesar de todo lo pasado desde 2008. Cuando vemos los precios aumentar, nos quejamos de lo cara que está la vida, pero al mismo tiempo nos inunda una sensación de crecimiento económico de nuestra sociedad en su conjunto, aunque no de nuestro bolsillo, que lo único que nos hace es desear “poseer” uno de esos “activos” para poder disfrutar de la “riqueza”. Y ahí está el problema.
Durante décadas, la narrativa dominante nos decía que el mundo avanzaba hacia un progreso continuo. La globalización, la innovación tecnológica y el libre comercio prometían un futuro de bienestar. Sin embargo, por el camino, algo se rompió. Hoy, millones de personas en todo el mundo, especialmente en las clases medias, sienten que cada año cuesta más simplemente mantener el nivel de vida. La energía, la alimentación, la vivienda o la educación se han convertido en bienes cada vez más caros y difíciles de sostener. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado aquí?
La respuesta no está en un único factor, sino en la confluencia de varios procesos globales que han configurado una tormenta perfecta. La globalización, que durante años ayudó a contener la inflación al deslocalizar la producción a países con bajos salarios, ha mostrado sus límites. Las interrupciones logísticas de la pandemia, los conflictos geopolíticos y el creciente enfrentamiento entre bloques han revelado la fragilidad de unas cadenas de suministro extendidas hasta el extremo. Fabricar más cerca, con estándares laborales y medioambientales más exigentes, tiene un precio. Y ese precio lo pagan, en buena parte, los consumidores finales.
Pero el problema va más allá de los costes de producción. Vivimos un momento de transformación geopolítica. La hegemonía de Estados Unidos, que durante décadas estabilizó el comercio global y sostuvo al dólar como referencia segura, se tambalea. El avance de China, los conflictos bélicos y la fragmentación del orden internacional han reintroducido la incertidumbre y la inflación como factores estructurales. En este nuevo mundo multipolar, los países compiten por asegurarse recursos estratégicos, como la energía o los alimentos, elevando los precios a escala global.
Además, la política monetaria expansiva implementada tras la crisis de 2008 y durante la pandemia ha alimentado burbujas en los mercados de activos. Las clases altas y los grandes inversores han visto crecer su riqueza, mientras que el ciudadano medio se ha encontrado con una vivienda cada vez más inaccesible. Comprar una casa, algo que durante décadas fue sinónimo de estabilidad para la clase media, se ha convertido en un reto mayúsculo. El alquiler tampoco escapa a esta lógica: la entrada de fondos especulativos y la escasez de vivienda pública han disparado los precios, expulsando a muchas familias de los centros urbanos.
A esto se suma el encarecimiento sostenido de otros bienes esenciales. La energía, impulsada por la transición ecológica, la reducción del suministro fósil y las tensiones geopolíticas, se ha encarecido de forma estructural. Los alimentos, afectados por el cambio climático, el alza del transporte y la especulación financiera, también presentan subidas constantes. Incluso la educación, que históricamente ha sido herramienta de ascenso social, se encarece a medida que se privatizan servicios y se recortan recursos en la educación pública. Todo sube y parece que la economía funciona perfectamente por ello. Pero, en el fondo, no es así.
El resultado de todo este proceso es un progresivo empobrecimiento de la mayoría de la población. No se trata solo de ganar menos, sino de perder capacidad de ahorro, de endeudarse para acceder a lo básico, de no poder planificar un futuro. Es una inseguridad vital que contrasta con el relato oficial de recuperación y crecimiento. Porque, aunque las economías pueden crecer, si los frutos de ese crecimiento se concentran en una minoría, la mayoría no lo siente como propio. Y ahí entra en escena el “efecto riqueza”: queremos alcanzar ese bienestar, recuperar lo que sentimos como propio, y, por tanto, jugar en el terreno de los beneficios y las burbujas, por lo que validamos el modelo económico especulativo, lo damos por bueno y aspiramos a participar de él. Eso fue lo que ya nos pasó, hasta que reventó la burbuja y nos llevó a todos por delante.
Frente a este escenario, urge repensar este modelo. La política económica no puede seguir centrada exclusivamente en indicadores macroeconómicos. Decir que la economía crece y que el Estado se limite a subir el Salario Mínimo, nos acerca de nuevo al abismo del “efecto riqueza” y sus consecuencias. Lo que necesita España es mirar al ciudadano de a pie, al coste real de la vida, a las brechas crecientes de acceso a lo esencial. Hace falta una nueva agenda que recupere el papel del Estado en la provisión de bienes básicos, que ponga límites a la especulación y que garantice derechos más allá del mercado. Porque si la vida se convierte en un lujo, la democracia como tal también entra en riesgo. Ya lo vivimos.
Y, en este contexto de incertidumbre y empobrecimiento silencioso, es donde se hace más imprescindible la presencia de una izquierda que durante años ha estado girando hacia lo cultural y el relato, hacia sus disputas y los problemas de una pequeña élite. Porque, aunque las ideas importan y los símbolos también, la vida concreta de millones de españoles se ha vuelto más difícil, y no solo no existe respuesta frente a esos malestares materiales, sino que es precisamente quien intenta reivindicar la política de izquierda quien nos está empujando a un nuevo ciclo de crisis y pobreza.
Cuando la energía no se puede pagar, cuando la vivienda es inaccesible, cuando un sueldo ya no alcanza para una vida digna, la política de partidos y sus problemas no importa. Hay que volver a mirar la economía real, a la cesta de la compra, al recibo de la luz, al precio del alquiler. Y no solo denunciarlos, sino proponer cómo intervenir sobre ellos con políticas públicas ambiciosas, valientes y eficaces. Esto no significa abandonar principios, sino priorizar lo que hoy más urge: redistribuir renta y riqueza, defender lo público frente a la privatización silenciosa, regular los mercados esenciales, proteger a quienes sostienen con su trabajo una sociedad cada vez más desigual. Significa hablar menos de la gente y más con la gente, no solo desde trincheras ideológicas, sino desde la escucha y el compromiso práctico.
Recuperar una izquierda centrada en lo material no es nostalgia: es una necesidad estratégica. Una izquierda que no reniegue de las luchas culturales, pero que entienda que, sin una respuesta sólida a las necesidades básicas, no habrá futuro compartido. El futuro de la gran mayoría del país, y con ella de la estabilidad social, dependerá de la capacidad para dar respuesta a estas preguntas. No es solo economía: es una cuestión de justicia y de sentido común.