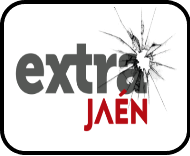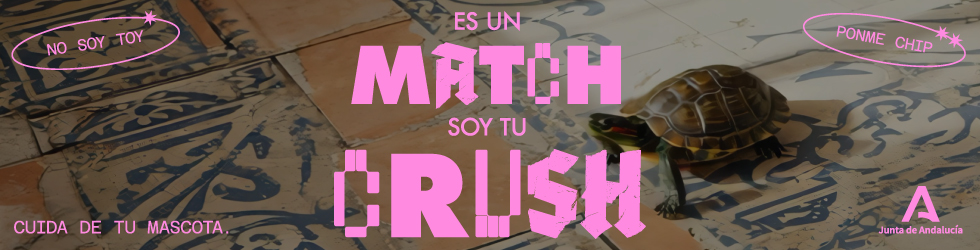A pesar de lo ocurrido este verano en Galicia, Castilla y León y Extremadura, sería bastante atrevido asegurar que la vieja amenaza ambiental de los incendios forestales esté desatendida por las administraciones con competencias: comunidades autónomas y ayuntamientos. Tampoco por el gobierno de España.
Puede sonar contradictorio -con la que está cayendo en medios comunicación, redes sociales y ámbitos políticos polarizados- pero, en términos generales, los medios técnicos y logísticos de extinción en nuestro país, son aún un referente internacional.
Si este pasado agosto, ese maduro muro de defensa se ha visto inopinada y claramente sobrepasado, es síntoma de que algo desafortunadamente inédito, está pasando en la génesis de este complejísimo fenómeno, y no parece pertinente, ni apropiado, con la ceniza aun caliente, simplificar en extremo el análisis objetivo de lo ocurrido.
Banalizar la complejidad, por parte de la política bipolar, por tertulianos, y por youtuberos, solo genera ruido.
Qué duda cabe, que la nueva tipología de incendios forestales colosales de última generación obliga a revisar las actuales estrategias de defensa basadas en la “extinción”. Pero sobre todo debe imprimir, ahora sí, un renovado significado al pragmático adagio popular -con claras resonancias preventivas-, que afirma que “los incendios se apagan en invierno”.
En este último sentido, la obligada revisión de la gestión preventiva de estas catástrofes ha de incorporar nuevos enfoques científicos, técnicos y profesionales procedentes del ámbito de la ecología y la geografía para no volver a ser cogidos por sorpresa por este viejo enemigo que creíamos conocer, pero que se ha reforzado “al calor” del cambio climático, y a favor del crecimiento en superficie de terreno forestal y natural, que, paradojas de la vida, es en parte consecuencia de este cambio climático, y es en parte derivada de un nuevo modelo de calidad de vida más urbano y periurbano.
Por ello antes de lanzarse a pontificar a la ligera y expeler en trazo grueso utópicas, inabarcables y evanescentes medidas preventivas a adoptar, conviene previamente visibilizar los distintos escenarios del fenómeno donde puede librase la batalla por la extinción de un incendio forestal: aquel que afecta a masas forestales más o menos densas y continuas pero con muy baja presencia humana, y aquel que amenaza a las denominadas “zonas de interfaz”, es decir, zonas forestales-rurales-segunda residencia con baja-media presencia humana.
Si mi chalé, mi urbanización, mi aldea, mi pueblo serrano, mi explotación agrícola, está rodeada de vegetación forestal la estampa será bonita, pintoresca pero también peligrosa, y la prioridad es calibrar el riesgo hacia personas y bienes. Aquí es innegociable la autoprotección: quitar pies arbóreos junto a viviendas y naves agrícolas, realización de cortafuegos y cultivos perimetrales, eliminación setos inflamables, la geolocalización de construcciones, la apertura y señalización de caminos de evacuación, e incentivar -aquí sí- el pastoreo proximal y el aprovechamiento ordenado.
Por otro lado, en las zonas mejor conservadas, cuando se habla de “limpiar el monte” y “meter ganado o introducir herbívoros salvajes” como la solución preventiva obvia y más lógica, estamos ante un error, ya que dicha acción ingenuamente preventiva, no puede entenderse como la eliminación o reducción del estrato herbáceo, arbustivo o subarbustivo heterogéneo, maduro y diverso, lo que iría a la contra de las dinámicas ecológicas de sucesión temporal hacia las comunidades vegetales mejor conservadas, que en ecología se denominan climácicas.
Sin embargo, en las zonas menos naturalizadas
e intervenidas como son los cultivos forestales, sí deben enfocarse las labores
preventivas, ejecutando sin demora, decididas entresacas o aclareos de pinares
o eucaliptales, formaciones monoespecíficas altamente inflamables, el 75% de
los incendios forestales de la última década han afectado o tenido como
protagonistas a este tipo de formaciones.
También en el entorno de las zonas sensibles conviene acometer periódicamente fuertes aclareos en los extensos matorrales invasores de zonas desforestadas, como jarales, aulagares, escobonares, etc formaciones monoespecíficas muy densas y altamente inflamables -auténticas mechas- que ahora ocupan lo que el ganado o el aprovechamiento del monte hasta hace poco dejaban intermitentemente más despejado.
El despliegue de estas medidas introduce discontinuidades espaciales verticales y horizontales indispensables ante el avance de un fuego en un contexto de calentamiento climático local, que combinadas con las clásicas áreas cortafuegos elevarían los estándares de seguridad y de calidad ecológica tanto de las zonas rurales-forestales más intervenidas como de las mejor conservadas.
Estas acciones preventivas, a corto plazo, al menos en las áreas más vulnerables -porque es inviable económicamente extenderlas- tienen que empezar a ejecutarse con recursos presupuestarios públicos y privados, que impliquen a todas las propiedades.
Pero, operar en el medio y largo plazo exige un cambio de modelo del agrosistema que transforme de forma pausada y modulada la realidad demográfica y generacional rural, para que ante la más que alta probabilidad de un incendio incontenible, no jugarnos todo a la única carta del titánico esfuerzo de los medios técnicos y logísticos de extinción.
Ante la enorme complejidad de la amenaza como de las soluciones, aquí esbozadas, ahora es el momento de los profesionales: biólogos, geógrafos, ambientólogos, ingenieros de montes o forestales, economistas, sociólogos...
El resto, por favor, callen por ahora. No generen ruido.
Alberto Puig Higuera es biólogo ambiental y ha sido vicedecano del Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía (2004-2020).