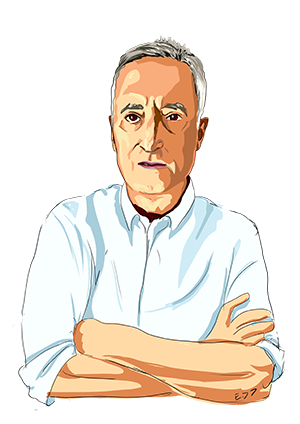Siempre me he preguntado si aquellos que se dedican a la política como un deporte de tiro al blanco, utilizando como munición el bulo, la difamación o simplemente la mentira, se miran al espejo por las mañanas. Si tienen el valor de asomarse al otro lado para contemplar la imagen de un esperpento del género humano, cuyo único principio y meta final es acabar a cualquier precio con el adversario. Si en algún momento no ven reflejado allí el rostro de un embaucador que utiliza falsas promesas que no pueden ser tomadas en serio. A menos que se quiera caer en el ilusionismo de un mundo supuestamente feliz y unidimensional, donde –eso prometen- ya no existan malvados socialcomunistas, ni perversas feministas que defienden sin reparo alguno esa estúpida igualdad de derechos y libertades.
Para estos profesionales de la crispación y el simplismo como argumento de turno, no hay que dejar hueco a esos peligrosos ecologistas, fundamentalistas a fin de cuentas que dramatizan continuamente con los cataclismos climáticos. Para ellos esto de tener presente a las futuras generaciones es un cuento chino para adultos. Para qué intentar que la tierra que hereden no se parezca a un vertedero de residuos de toda clase, el lugar donde una atmósfera limpia y los océanos sin plástico sean sólo vagos recuerdos de un planeta en el que el homo todavía conservaba algo de sapiens. A lo peor se cumple así aquella premonición, o quizás se trate sólo de ciencia ficción, que cuenta cómo unos simios, más inteligentes probablemente que los de ahora, conquistaron nuestra decadente civilización.
Desde su mentalidad de nuevos “patriotas”, lo de la responsabilidad para quienes serán dentro de poco nuestros conciudadanos no es más que una estratagema planificada por esa Europa que pretende imponer a los sectores primarios un fundamentalismo ecológico inagotable. Versionan la historia de la humanidad y su lucha por la libertad, para hacer de esta el pretexto para contaminar los suelos con pesticidas, fabricando así desiertos sin un mínimo de biodiversidad. Esa misma libertad que se usa por poderosos comisarios de frontera, sin escrúpulo moral alguno ante tantas vidas que se tragan los océanos y desiertos, para darle un puntapié a los pobres que llegan, exhaustos y hambrientos, desde aquellos países lejanos que nuestros imperios un día colonizaron impunemente.
Los políticos tienen en efecto las narices largas. No todos, porque no todos son iguales, como pretenden convencernos desde la ultramontana derecha que nos está llegando sin remedio. Y esto es lo malo, porque a fuerza de insistir en que las viejas democracias sufren una patología irresoluble, se promocionan –también por la derecha antes moderada- aquellas actitudes que claman por la llegada de un Mesías que nos hará “grandes de nuevo”; ese protegido por la divinidad al que incluso le resbalan las balas de sus fracasados asesinos.
Hoy ese líder carismático y poderoso que viene a salvarnos no es bajito, viste traje militar ni lleva un bigotito ridículo. Se parece mucho más al vaquero de las películas de la infancia, ese cowboy invencible de taberna del oeste americano, una especie de matón de barrio que reparte palos a diestro y siniestro; el mismo payaso que tiene en su mano el botón nuclear y que, con ese absurdo tupé rojizo de una irremediable alopecia, amenaza diariamente a una sencilla humanidad que no ha hecho nada para merecerlo.