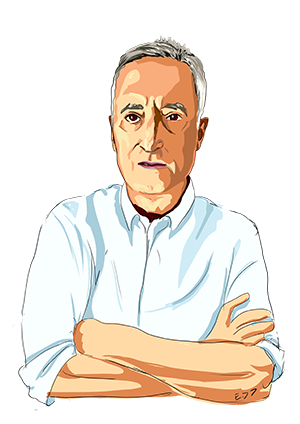Érase una vez una princesa, dueña y señora de un reino, en el centro de un país muy antiguo y de grandes tradiciones patrias. Vivía allí con un señor cortesano, bien parecido a sus ojos, en un pequeño palacio de la capital, pagado gracias a unos turbios negocios que no se pueden mencionar. Ese señor, cuyo nombre tampoco se puede decir hasta que haya una sentencia judicial firme, consiguió una cierta fortuna para sus placeres y la de su regidora; pero se le olvidó ( o no?) pagar lo que debía –dicen las malas lenguas de los diablos progresistas - a un Fisco siempre vigilante de las malas acciones del prójimo. La susodicha gobernadora del reino tenía también un bufón y astuto ayudante que consiguió enredar todo, para que los buenos acabaran siendo los malos, y el malo un pobre súbdito perseguido por los infames comunistas, en lo que se convirtió en una película con honrados ladrones y malvados espías del Ministerio Público.
En ese país viven también unos señores con toga, muy serios y llenos de una genética formalidad, que se manifestaban en las puertas de sus lugares de trabajo para rechazar el proyecto, todavía no tal, en favor de un perdón, discutible ciertamente pero posiblemente necesario para eso que llaman convivencia. Estos grandes funcionarios –a fin de cuenta no son sino eso, servidores públicos de una sociedad que les demanda una dosis reforzada de imparcialidad-, como digo, esos señores de la burocracia posiblemente más antigua, se escudaron en sus puñetas y sus trajes oscuros para reclamar un poder que no les pertenece. Algunos además, amparándose en lo que los verdaderos soberanos le han otorgado en su Constitución, exigen respeto a una independencia, que verdaderamente no tienen ni la merecen, cuando se dedican a la práctica del tiro al rojo, a sus amigos, y a veces también a la esposa de alguno de ellos. Dicen que lo hacen por mor de la justicia, pero en realidad no son sino alfañiques y encubridores de una ideología sectaria, que debió extinguirse hace mucho.
Todos ellos (princesas, cortesanos, bufones y entogados) son intocables. Porque no podemos decir su nombre, ya que si lo hacemos puede caer sobre nosotros la maldición de quienes creemos vivir –pobres ingenuos- en un lugar donde todavía existe la libertad de expresión, sin que su ejercicio suponga la amenaza de una condena mediática o judicial.