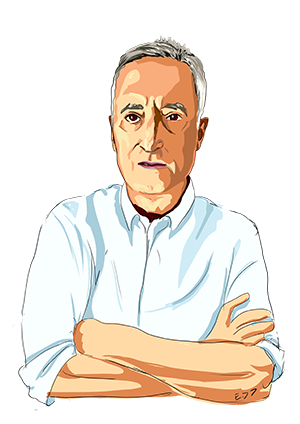La vieja teoría de Montesquieu sobre la división de poderes tenía sentido desde luego en un sistema político marcado por el despotismo de quienes controlaban un Estado donde la ciudadanía carecía todavía de verdaderos derechos y libertades. La fórmula era simple y en teoría efectiva. Si se divide el poder y se separa en tres titulares (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) sería posible evitar el riesgo de una tiranía injusta y arbitraria.
Así que, a partir de ese momento, otro tipo de organización política, el Estado liberal, iba a asumir esta tesis como pilar esencial de la constitución.
Pero visto desde la perspectiva de los Estados que conocemos y en los que vivimos hoy, esto de la separación de poderes se ha convertido en un mito, más que en una realidad en el funcionamiento de los sistemas parlamentarios. En países como Italia, Alemania, y España, no es que no haya, es que no puede haber separación entre el Gobierno y el Parlamento. El primero se legitima –palabra dura de roer para algunos partidos que no voy a nombrar ahora- desde que la mayoría del Parlamento le otorga su confianza, y lo inviste con el poder de dirección política del Estado.
Tampoco es que exista una separación plena en otros sistemas como el norteamericano, cuando su Presidente, elegido directamente por el pueblo, no puede imponer su programa y sus proyectos a un poder legislativo donde impera otra mayoría ideológica. Véase, por ejemplo, lo que le ocurrió al primer Presidente demócrata, y afroamericano, cuando intentó reformar y mejorar la sanidad pública de los Estados Unidos, frente a un Congreso dominado por los republicanos.
De este modo, podríamos decir que la única separación efectiva entre poderes del Estado es la que debe existir en una democracia entre los poderes “políticos” (Legislativo y Ejecutivo) y el poder judicial, garantizada por la independencia judicial, ese principio tan manipulado e instrumentalizado hoy en España para la obtención de réditos electorales futuros.
La valoración anterior debe explicarse en base a razones y hechos que, en mi opinión, desvirtúan el ataque que se hace contra un Gobierno y unos partidos –mayoría en el Parlamento y el electorado- que han decidido poner en marcha una especie de contra-procès basado en la amnistía de aquellos que, efectivamente, intentaron romper el marco constitucional. Ese mismo marco y esa misma Carta Magna que deja una espacio sin duda a la concesión del perdón, mediante el ejercicio de un “derecho de gracia” que reconocen todos los Estados constitucionales y democráticos de Europa, como una vía posible de excepción al cumplimiento de las sanciones que marca el ordenamiento. Y España incontestablemente lo es, un Estado democrático, aunque en la ultra derecha, y su afines dentro de una derecha tradicionalmente moderada, estén intentando convencernos de lo contrario.
Pero dejemos para otra “lección” el tema de ese derecho al perdón que , guste o no, se va a poner en práctica, y centremos la atención en ese sacro principio de la independencia judicial, cuya proclamada desaparición es la clave al parecer del cataclismo que se nos avecina como Democracia.
La independencia no es otra cosa que la ausencia de dependencia de otro, sea poder del estado, sea sujeto particular. El juez es independiente cuando nadie interfiere o se entromete a la hora de ejercer el poder que le ha otorgado la Constitución. Me refiero a la potestad jurisdiccional, que no es otra cosa que su autonomía para aplicar la ley. El juez es de verdad independiente cuando nada se entromete en el momento que ejercita esa función jurisdiccional, su única y exclusiva función como poder del Estado. Además, cuando las sentencias que dicta se cumplen sin excepción una vez sean firmes.
La excepción a esa regla existe por supuesto, desde que España acepta la jurisdicción de otrosTribunales Internacionales, pero también cuando el poder Legislativo decide legítimamente aprobar una amnistía mediante una ley para concretar ese derecho de gracia a la que se refiere la Constitución.
De todo lo anterior, me surge la duda, espero que razonable, a la hora de aceptar la teoría del ataque frontal a la independencia judicial, e inconstitucional (antes de que lo decida el Tribunal Constitucional), por la aprobación de una amnistía que conceda el perdón a aquellos rebeldes independentistas. No veo tampoco desautorización del correcto ejercicio de su potestad jurisdiccional en el momento en que los condenaron. Lo hicieron conforme a una ley, dura sin duda, que estaba en vigor en aquel momento. Una ley que va a cambiar previsiblemente en un futuro próximo, y a la que tendrán respetar y hacer cumplir, aunque no estén de acuerdo con ella.
Pero además de independiente, el juez tiene que ser imparcial. La imparcialidad es ese otro gran principio que debe regir la actuación de cualquier miembro del Poder Judicial. La imparcialidad significa una actitud –y apariencia- de neutralidad política y ideológica ante la ley a la que están “sometidos”. Así lo impone literalmente la Constitución en su artículo 117.
Este debería ser el punto y final de la polémica. Los jueces dejan de ser imparciales cuando se manifiestan públicamente –toga incluida- en contra de una ley. Son ciudadanos como cualquiera de nosotros y por tanto titulares del derecho fundamental a la libertad de expresión. Pero desde el instante en que se manifiestan –políticamente- como parte de un poder neutral del Estado, pierden automáticamente su imparcialidad.
Como alguien que durante algunos años fui parte de ese poder, de manera puntual como Magistrado suplente de una Audiencia Provincial, estoy convencido de que el juez debe aparentar en todo momento una distancia con la ley. Esto no quiere decir que considere a los miembros de la judicatura como extraterrestres o visitantes de otro planeta. Son seres humanos con sus propias convicciones ideológicas y religiosas.
Pero creo que es un error que se vuelve contra ellos mismos si expresan su opinión personal contra una ley que, quizás en el futuro tengan que aplicar. Entonces se les exigirá neutralidad judicial, no asepsia o ausencia de valores. Si consideran que afecta a la Constitución, tendrán siempre a su disposición la posibilidad de plantear esa duda ante quien –de acuerdo también con esa misma Constitución que dicen defender - tiene la última palabra para dar la interpretación auténtica de lo que entra o sale del marco constitucional. Sería una “fullería” –en el lenguaje de nuestros abuelos- que ahora se estigmatice al Tribunal Constitucional porque entre sus miembros figuran juristas que no sintonizan con una ideología conservadora, la misma que ha dado lugar en el pasado a sentencias muy ideologizadas y restrictivas de nuestros derechos fundamentales. Este argumento lo puede sostener un insostenible Consejo General del Poder Judicial, modelo de politización e institución que ha perdido toda credibilidad, como garante de una independencia judicial que no se puede defender desde su manifiesta obsesión por mantenerse en el poder. Afortunadamente ese Consejo no es representativo –en mi opinión- de una inmensa mayoría de jueces que seguirán siendo responsables del cumplimiento de todas nuestras leyes.