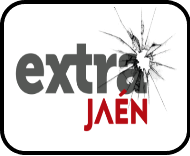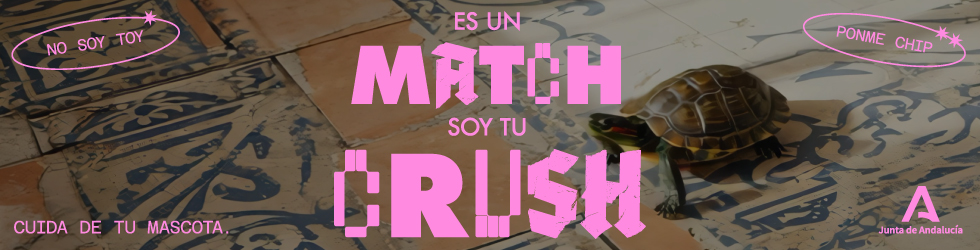A las veintidós horas y cuarenta y cuatro minutos del domingo 22 de septiembre de 2013, el Sol cruzaba la línea del equinoccio y dejaba atrás el verano. Mi padre se había muerto a las tres horas y cuarenta minutos del sábado 21 de septiembre, en lo hondo de una madrugada suave, apurando los últimos tragos de vida para poder apagarse casi a la par que esos días de verano que tan feliz lo hacían, sin hacer ruido, sin molestar, con brevedad. Ya había dicho Carlo Clerico Medina que “morir en sábado significa mucho más que morir el sexto día de la semana. Significa morir acompañado, ligero y consciente. Significa morir despierto, atento y generoso”.
Yo he querido esperar a estos días de septiembre (que antes eran amarillos y dulces y que ahora vienen agosteños y duros) para tomar de la estantería un libro que llevaba semanas pidiendo su lugar: “El jardinero y la muerte”, del búlgaro Gueorgui Gospodínov, bellamente editado por Impedimenta. Y al adentrarme en él, en este mes que para mí será siempre el mes en el que mi padre se marchó con las últimas horas de su último verano, he sentido toda la grandeza de la literatura. Que está para entretener, claro que sí, y para hacernos reír o soñar o viajar a lugares que sólo a través de los libros podremos conocer. Pero que también está para algo tan necesario como entristecernos, porque no hay verdadera sabiduría ni verdadera vitalidad sin el hondo conocimiento de la tristeza.
Desde pronto, Gospodínov nos advierte que ese libro en el que nos vamos a adentrar sin todavía saber cómo nos va a quemar y nos va a iluminar, y sobre que el lápiz irá frenéticamente subrayando frases, redondeando palabras, marcando párrafos con flechas y asteriscos, ese libro no es un libro sobre la muerte sino “sobre la tristeza por la vida que se va”. Y con que hermosísima y dolorosísima metáfora nos habla de la vida que se apaga y de nuestro recuerdo de aquellos a los que un día amamos tanto: “Tristeza por el panal colmado de miel (…). Tristeza por aquel panal del que también se acuerdan las velas de cera mientras se extinguen en nuestras manos”.
En “El jardinero y la muerte”, Gospodínov nos cuenta la historia del viaje que su padre inicia desde un dolor en la cintura, al que no da mucha importancia, hasta su muerte, unas semanas después. Devorado por el cáncer, su padre quiso jugar con la muerte y regatearle los días: quería llegar hasta San Jorge, fiesta grande en Bulgaria que las familias celebran unidas; al no poder posible, quiso tratar con ella la posibilidad de una prórroga hasta el día en que comenzaran a cantar los cucos; ya casi derrotado, al menos pidió resistir hasta Navidad. No pudo ser: sin ahorrarle ninguna humillación (“Podrías llevártelo sin humillarlo” le grita Gospodínov a la enfermedad), porque, nos advierte, la muerte siempre va un paso por delante y el dolor es inmisericorde, su padre, que era jardinero y que acabó convertido en jardín, murió “el día de San Ignacio, cuatro días antes de la Navidad, a las 5:17 de la madrugada”. El padre de Gospodínov pensaba que hay que morirse en invierno, cuando el trabajo (el trabajo del huerto, el trabajo del jardín) está acabado. Mi padre tal vez pensó que hay que morirse todavía en verano, cuando la luz es larga, el horizonte está abierto y la vida saciada nos sale al encuentro en cada esquina. ¿Cómo saber qué muerto lleva razón si al final un muerto es nada o lo es todo, si “el muerto no es un muerto: es la muerte”, como dijo Borges?, ¿cómo saber qué muerte acierta más en la fecha si nosotros, que pasaremos por la muerte de los que amamos, jamás pasaremos por nuestra muerte para saber si es mejor morir en invierno, con todas las faenas de la vida terminadas, o en verano, con toda la vida aún desplegada? Al fin y al cabo, morir es el verbo más radicalmente intransitivo que existe.
No hay engaño en esta pequeña obra maestra: desde el comienzo sabemos el final, que es la conversión del jardinero en carne de jardín, pero también desde casi las primeras líneas el hijo herido que cuenta la historia de los últimos días de su padre, nos deja claro que hablar de la muerte es hablar de la vida “en toda su fascinante fugacidad”. Hay, eso sí, dos quejas desgarradoras que a todos nos atañen: no nos han enseñado a envejecer (“¿Qué se hace al final de la vida?”) y no nos han enseñado qué es la muerte (“¿Por qué nadie nos enseña qué hacer con la muerte de los otros? ¿Por qué nadie nos enseña cómo se muere, cómo debemos morir?”). En estas preguntas desgarradas hay un cuestionamiento radical de ese senequismo que afirma que morir no es el acto más terrible de la vida sino, simplemente, el último.
Pero es que el libro, atravesado por esa narración del apagamiento del padre y esa meditación sobre el tiempo que pasa, sobre la vida que se desvanece, sobre la enfermedad y la muerte, tiene otros cuestionamientos. Uno de ellos, que con la fuerza de un puñetazo en el hígado se dirige a todos los que nacimos entre finales de los sesenta y finales de los ochenta: “Me da vergüenza el mundo del que mi padre se está yendo”, dice, desolado, en un momento del libro. Estoy convencido de que nuestros padres no se merecen irse de un mundo como éste que los hombres y mujeres de mi generación estamos construyendo, ellos, que no tuvieron infancia, que trabajaron duro para hacer posible la democracia y para derribar los muros y los odios. ¿Se mueren sintiéndose traicionados? ¿Se mueren sintiendo piedad por nuestra estupidez y nuestra arrogancia, que nos llevan de cabeza hacia el abismo, otra vez hacia el abismo?
En el padre de Gospodínov reconozco al mío propio, hombres curtidos en el trabajo duro, que vivieron gran parte de su vida bajo dictaduras, a los que enseñaron a vivir dentro de una coraza que amortiguaba sus sentimientos. Pero hombres que, sin ninguna duda, nos querían, aunque “no sabían mostrarlo”. El piensa en la tristeza de su padre al morirse, que tampoco aquella coraza dejaba traslucir, yo también he pensado muchas veces en la tristeza del mío en sus últimos días: la tristeza de los moribundos es siempre una tristeza no por lo que dejamos atrás sino por lo que hay delante de nosotros y ya no podremos conocer: “la tristeza ya ha puesto sus huevos en los días venideros y nos saluda desde allí”.
Si no sabemos qué hacer cuando nuestros padres se van, tal vez libros como esté, que sajan y echan sal en las heridas, para que escuezan y curen, son urgentes y necesarios. Y tan bellos, tanto, que duelen y elevan y emborrachan de todas las cosas buenas que nos regala la literatura. Y la vida.