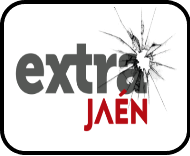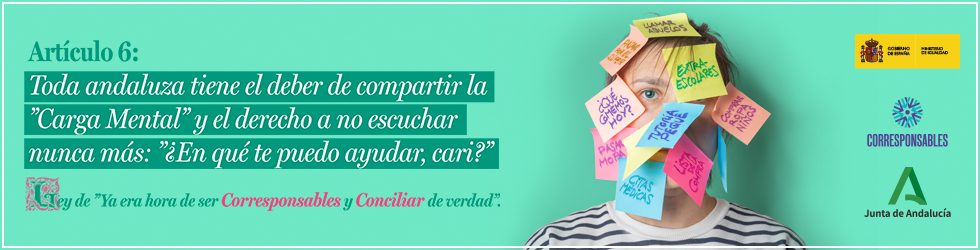Como si de una película sensiblera se tratara, las cuestiones políticas y sociales más sustanciales, las de mayor trascendencia para todos, no siempre están en primera plana, por lo que hay que rascar un poco en la superficie de los guiones para comprender qué es “lo que de verdad importa”. Y, en estos días de intensa geopolítica, de política internacional “a lo grande”, que va desde la “guerra comercial” de Trump a la sucesión del Papa, esto es lo que debería preocuparnos, no sólo a cada uno de nosotros sino, lo que es más importante, a aquellos que toman decisiones por y para toda la sociedad. Nos convendría diferenciar el polvo de la paja para que nuestro futuro fuera más prometedor, pero en muchas ocasiones es descorazonador ver cómo se siguen repitiendo los mismos errores.
El mundo ha entrado en una nueva era geopolítica marcada por la competencia entre dos grandes potencias, Estados Unidos y China. Este enfrentamiento estratégico no es solo una disputa comercial, sino una lucha por la hegemonía global que afecta directamente a nuestros intereses económicos, tecnológicos y de seguridad. Sin embargo, muchos de nuestros líderes políticos parecen anclados en una visión del mundo que ya no se corresponde con la realidad. Persisten en enfoques ideológicos desfasados, sin comprender plenamente las dinámicas actuales ni las transformaciones profundas que están ocurriendo en el orden internacional.
La actual disputa entre chinos y norteamericanos supone la constatación de que nos encontramos en el surgimiento de un mundo multipolar, en el que se ha diluido la hegemonía estadounidense. Esto no solo redefine las relaciones internacionales, sino que también plantea desafíos directos a Europa y, en particular, a España. A pesar de ello, muchos partidos políticos europeos y españoles parecen anclados en paradigmas del pasado, incapaces de adaptarse a las nuevas realidades.
Durante décadas, Europa ha operado bajo la premisa de un orden internacional liberal, confiando en la globalización y en la interdependencia económica como garantes de la estabilidad. No obstante, llevamos ya tiempo anunciando que ese mundo está desapareciendo bajo nuestros pies y la creciente rivalidad entre EE. UU. y China viene a confirmar esta realidad. Las políticas arancelarias de la administración Trump y las respuestas de China han evidenciado una fragmentación del sistema global. Y en este contexto, Europa debe reconocer que ya no puede depender exclusivamente de alianzas tradicionales ni de un sistema multilateral en crisis. Es imperativo desarrollar una autonomía estratégica que permita a la UE defender sus intereses en un mundo multipolar, mediante un enfoque más pragmático y estratégico en política exterior. Esto implica diversificar alianzas, fortalecer capacidades internas y participar activamente en la redefinición del papel de Europa en el mundo. Solo así podrán garantizar la prosperidad y seguridad de sus ciudadanos en un entorno internacional cada vez más competitivo y complejo.
Es imperativo que los principales partidos políticos empiecen a reconocer tanto la complejidad del modelo chino, que combina un sistema político autoritario con una economía de mercado dirigida por el Estado, como entender las motivaciones detrás de las políticas estadounidenses, que buscan mantener su liderazgo global frente al ascenso de China.
China no es simplemente una fábrica de productos baratos. Es una potencia tecnológica emergente con ambiciones globales. Su modelo combina planificación estatal con apertura al mercado, y su influencia se extiende por todo el mundo. La percepción de que China basa su competitividad únicamente en salarios bajos y sobreproducción es una simplificación que ya no refleja la realidad. Desde las reformas iniciadas en 1978, China ha transitado de una economía planificada a una economía de mercado estatalista, logrando un crecimiento sostenido y evitando las crisis que afectaron a otras economías en transición. Hoy en día, China lidera sectores de alta tecnología como la inteligencia artificial, las telecomunicaciones y las energías renovables. Además, iniciativas como la Nueva Ruta de la Seda han conseguido expandir su influencia económica y geopolítica mediante inversiones en infraestructura a nivel global.
El sistema político chino, con todas sus contradicciones y críticas más que evidentes, ha demostrado una notable capacidad de adaptación y planificación a largo plazo, además de permitir implementar políticas de desarrollo económico y social de manera eficiente. Esta combinación de control estatal y apertura económica ha sido clave para el ascenso de China como potencia global.
Sin embargo, todavía hay quien cree que China es la mayor potencia productiva del mundo gracias a su mano de obra barata, lo que impide competir con ella si no es bajando nuestros salarios. Esto no es cierto. En primer lugar, hay muchos países más baratos que China. De hecho, la mano de obra china de baja cualificación cobra actualmente como la de algunos países de Europa del Este, mientras que la cualificada tiene sueldos similares a los nuestros. Por otro lado, lo que sí posee el sistema productivo chino es trabajadores cualificados en todo tipo de trabajos, lo cual es difícil de encontrar en Occidente, donde la deslocalización ha conllevado la pérdida de muchos oficios. En segundo lugar, la automatización, que reduce esta dependencia de mano de obra cualificada y tiene a la disminución de los salarios, también es una ventaja para China, ya que, en contra de lo pudiéramos pensar, sus fábricas han llegado a ser más sofisticadas que las occidentales y su producción tecnológica está dominando el mercado internacional.
Con estas características de desarrollo económico, China ha ido adoptando cada vez más elementos del sistema de bienestar europeo y norteamericano de la época del New Deal, lo que le permite asegurar la estabilidad política y social de su modelo. Y, en estos momentos de enfrentamiento e inestabilidad, puede responder con firmeza al desafío. China ha empezado a tomar medidas para afrontar el conflicto con EE.UU., bajando los intereses y desacoplando su economía de la norteamericana. Su objetivo, como ya hizo en la crisis de 2008, es respaldar su economía para controlar la inflación y un posible descontento social. Y pueden hacerlo. ¿EE.UU. y la UE podrán? Aquí está la duda y el desafío.
Por otro lado, el objetivo geopolítico de los aranceles impuestos por el gobierno de Trump va mucho más allá de lo comercial. No se trata solo de corregir desequilibrios en la balanza comercial con China y otros países, sino de sentar las bases de un desacoplamiento estratégico en sectores clave para la hegemonía del siglo XXI. En otras palabras, Trump busca contener el ascenso tecnológico chino, iniciar su proceso de reindustrialización controlada, relocalizar parte de la producción en EE.UU. o en países aliados y resignificar una política de bloques geoeconómicos, fragmentando el actual sistema global en esferas de influencia. Así, los aranceles son una herramienta de poder, no un fin en sí mismos. Son parte de una estrategia para rediseñar el orden internacional en un contexto de competencia entre potencias, mientras modifica el funcionamiento de su propio Estado dando más peso al poder ejecutivo, por encima del legislativo y el judicial. Una estrategia amplia que, asumiendo grandes riesgos económicos (inflación y aumento de la deuda), comerciales (incapacidad para aumentar la producción por falta de mano de obra cualificada o materias primas, dependientes del mercado chino) y sociales (descontento por aumento de los precios, pérdida de derechos sociales, escasa creación de empleo, etc.), pretende reaccionar al debilitamiento económico, comercial y político del país con un cambio profundo de modelo, en lo económico y también en lo democrático.
Frente a todo ello, la UE está respondiendo sólo parcialmente. Disponemos de varias opciones para contestar los aranceles impuestos por Estados Unidos, protegiendo nuestros propios intereses económicos, pero para ello muchos países europeos —incluida España— tienen que terminar de asumir que estamos en una nueva fase del orden global, donde la competencia entre grandes bloques (EE.UU.-China) está marcando el ritmo, y ya no basta con responder desde marcos ideológicos del pasado, como el libre comercio sin restricciones o la creencia en una globalización benigna.
La fuerte dependencia tecnológica, energética y militar de Europa respecto a EE.UU. condiciona nuestro margen de maniobra. Pero, en vez de construir una postura geoestratégica propia, muchos líderes europeos se alinean automáticamente con Washington, incluso en cuestiones donde sus intereses económicos pueden ir por otro lado (como el veto a ciertas tecnologías chinas o la guerra de aranceles). Además de las medidas de represalia comercial, la UE debe trabajar en fortalecer su “autonomía estratégica” y buscar oportunidades de cooperación económica con otro bloque, sea China y/o Rusia, a pesar de las enormes diferencias políticas, las limitaciones estructurales y las prioridades tan dispares que puedan existir.
Es cierto que Europa, como bloque, ha empezado a dar señales de una toma de conciencia (por ejemplo, la estrategia de “autonomía estratégica” o la propuesta de una política industrial europea más robusta), pero muchas de sus decisiones siguen siendo tibias o reactivas. Algunos países del norte parecen más conscientes del cambio de paradigma, mientras que otros —entre ellos España— a menudo responden con inercias ideológicas del europeísmo liberal, sin articular una respuesta autónoma sólida frente a la presión estadounidense ni a la expansión económica china, y con ocurrencias casi infantiles que muestran su incapacidad y lo alejados que se encuentran de la realidad.
Así, en España podemos encontrar que nuestros políticos, de cualquier partido (eso da igual), siguen pensando, y diciendo públicamente, que, por ejemplo, frente a la nueva política arancelaria de Trump, lo que debe hacer España es bajar los sueldos, supuestamente para “parecernos a China”, aunque no sabemos si saben que esto nos llevaría a empobrecer a nuestros ciudadanos y a disminuir la recaudación estatal. Esta ocurrencia, muy extendida, carece de toda base científica y resulta muy representativa de la mentalidad económica dominante tanto en la derecha como en la izquierda, que, como si siguiéramos en el siglo XX, en esa globalización añorada, mantiene que los salarios bajos constituyen la principal vía para que España gane competitividad en el exterior. Siguen sin darse cuenta de que precisamente, es este tipo de creencias las que nos llevan a la absurda situación actual en la que, mientras en PIB español no deja de crecer, más aún crecen la tasa de pobreza y la desigualdad y más disminuye el PIB per cápita. Es decir, España crece mientras se empobrecen los españoles, porque nuestros líderes no son capaces de mejores, ni más justas, ideas.
En definitiva, gran parte del problema radica en que muchas élites europeas —tanto políticas como económicas e intelectuales— siguen aferradas a una visión del mundo que fue dominante tras la Guerra Fría: un mundo unipolar, guiado por las reglas occidentales del libre mercado, la democracia liberal y la globalización como fuerza integradora. Esa narrativa del "fin de la historia", aunque cada vez más desgastada, sigue influyendo en la forma en que Europa analiza y responde a los desafíos actuales.
Eso les lleva a interpretar a China o a la guerra comercial desde marcos inadecuados, como si estuviéramos aún en una globalización en la que todo el mundo pudiera ganar, sin asumir que ahora priman los intereses de bloque, el desacoplamiento tecnológico y una competencia sistémica a largo plazo. Y efectivamente, también hay una profunda incomprensión de China: no solo como economía, sino como sistema político y como civilización. A menudo se caricaturiza su modelo como “autoritarismo eficiente” o se da por sentado que, al enriquecerse, China convergerá con el modelo liberal occidental. Pero eso no está ocurriendo. China está construyendo una alternativa propia, coherente con su historia y sus objetivos geopolíticos. Y hemos de replantearnos nuestra relación con este bloque dentro del mundo en el que nos encontramos hoy. No sólo la relación comercial sino la política y económica. No olvidemos el peso que puede tener el euro, y por tanto la deuda europea, en el enfrentamiento con EE.UU. y el dólar de por medio, por ejemplo.
En resumen, Europa está atrapada entre un mundo que ya no existe y otro que aún no entiende del todo. Estamos asistiendo en directo a un cambio de época y hemos de actuar en consecuencia. Cuando esto ocurre, cuando atravesamos momentos de cambios históricos, es difícil actuar igual que cuando se tiene la perspectiva del tiempo, pero aquí es donde se debe tener una mirada más amplia. El tiempo de la complacencia ha terminado. Si Europa y España desean mantener su relevancia y proteger sus intereses en el siglo XXI, deben adaptarse a las nuevas realidades geopolíticas con pragmatismo, conocimiento y visión estratégica. Y para ello necesitamos líderes con cierta inteligencia y visión del momento en el que nos encontramos.