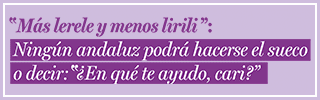Afortunadamente los Gigantes y Cabezudos no han sido censurados todavía. Podrían estarlo tal como soplan los vientos de las extremas sensibilidades empáticas con asuntos de las más variadas pintas. Si bien los gigantes no abundan entre nosotros (España siempre ha sido de talla media) cabezudos sí que los hay, de todas las edades y sexos, de todas las nacionalidades históricas y no tanto, y de todas las profesiones. Y hablo por quienes portan sobre sus hombros, sin necesidad de que nadie se meta dentro de ellos, enormes cabezas como de quienes se muestran tercos, obcecados y obsesivos.
Se podría afirmar que nos estamos convirtiendo en un país de más cabezudos de la cuenta, de gentes difíciles de convencer y desmontar de sus ideas erradas y falsas a las que ningún argumento contrario a sus creencias puede conmover, ni siquiera sembrarles la duda del error. No hay argumentos convincentes contra quien se ha atrincherado en el error para que salga de ese lugar y vea el horizonte desde otra perspectiva. Quienes no creen que la vida en el planeta está modelada por enormes cambios climáticos a lo largo de sus millones de años de historia, los que opinan que la mujer no tiene los mismos derechos que ellos, las que piensan igual que esos hombres, o quienes no admiten que nuestra historia es continuo mestizaje adquirido por el paso de los años, obligado o voluntario pero mezcla de culturas y de gentes, o quienes afirman que no hay más dios que el suyo, que no hay más patria ni bandera que las suyas, todos forman un ejército de cabezudos imposible de organizar en el desfile premonitorio de las ferias de esta piel de toro.
En cambio, los niños, solamente ellos y ellas, ven a los cabezudos como lo que aparentar ser. Los miran y observan de arriba a abajo y de abajo a arriba, se dan cuenta de que en cada cabezudo hay dos mundos, dos seres, uno parecido a ellos, con pies pequeños, brazos casi siempre morenos y delgados, pecho y caderas también semejantes a los suyos, manos también, los andares nada sospechosos ni distintos a los propios, pero la cabeza, ¡ay!, esa enorme cabeza en la que por un momento creen y temen o ríen no es una cabeza cualquiera. Una cabeza de otro mundo, fantástico y creíble exactamente el mundo por venir, el que empieza a la mañana siguiente, la fiesta, la feria.
La feria es un planeta excepcional, perfecto en su duración, adaptado a la imaginación de la infancia, en el que todas las emociones pueden atraparnos, perdón, atraparlos. El vértigo sentido en las maquinarias gigantes, la soledad sobre un caballo de cartón, el miedo a la oscuridad del túnel que atraviesa un tren sin techo que pronto será abordado por una bruja con escoba, el reto de acertar de un solo disparo el chicle o el llavero de un equipo cántabro colgados en la caseta del tiro al pichón, la alegría de poner pie en tierra tras veinte vueltas al mismo sitio, la mirada de aquella niña que circula con otra a bordo de un coche rojo, azul y naranja, con el número tres dibujado en un banderín que roza una tela metálica, el dulce pegajoso de un algodón de azúcar que le colorea las mejillas, el ruido excitante, las bocinas incansables, las voces a gritos para pedir quiero montarme ahí, la espera nerviosa antes de subir y bajar olas de madera, el primer manejo de un billete que da acceso a un viaje circular y mareante, el esfuerzo para batir al cansancio que inevitablemente llega, la salida, por fin, del ferial que es un éxodo irremediable, pero fructífero para alcanzar el día siguiente, un día nuevo otra vez en el que cada emoción, vencedora a la rutina, será el mejor presente posible.
Ese mundo que fue nuestro también por unos días en los años de nuestra infancia solo habita en la memoria y, a veces, en la nostalgia. No es el mundo al que yo quiera volver. Pero no desprecio aquellos tiempos, los míos, con la feria al lado de mi casa, con los feriantes y sus caravanas ocupando las calles de mi barrio, llenando mi madre los cubos de agua que nos pedían, invitándolos a la casa a ver le televisión, aceptando, por supuesto, alguna ficha de recompensa para subir a los torpedos o a los coches de choque esa misma tarde de Bonanza, porque todo era normal, la simple naturalidad de las acciones se imponía sobre cualquier beneficio o ventaja. Varios años la feria fue en mi casa tardes de fantasía, andar por ese planeta excepcional, y medios días de televisión compartida y cubos de agua. Nos alegrábamos de reencontrarnos cada uno de esos años y nos apenaba la ausencia de alguno de ellos.
Con el tiempo se ausentó aquel mundo, el de la feria y el de los cabezudos de cartón mitad realidad mitad fantasía. Los que ahora vemos en los informativos y escuchamos todos los días, esos cabezudos cuyas voces nos despiertan cada mañana hablen el idioma que hablen, nada tienen que ver con nuestros sueños de entonces subidos al carrusel o entre los mordiscos a un turrón duro, son, jodidamente, lo peor de nosotros, una pesadilla inacabable en un túnel oscuro. En aquel otro de nuestra feria infantil nos esperaba una brujita con escoba que apenas nos rozaba con ella la cabeza pero a la que también lográbamos esquivar. Cómo burlar hoy al cercano destino en el que los cabezudos campan por sus respetos.